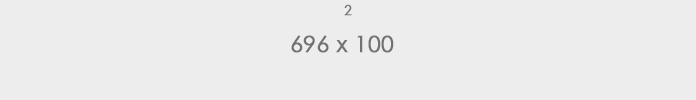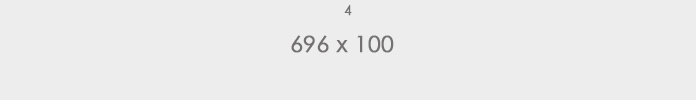La «crisis de natalidad» que enfrenta el país ha concertado una serie de preocupaciones y debates en torno a las causas de la caída en los nacimientos, así como en las políticas públicas que deberían impulsarse para que este escenario cambie. Lo concreto es que Chile está envejeciendo, y ese escenario abre, de paso, varios otros desafíos respecto a su desarrollo y cómo el país se hace cargo de más adultos mayores.
A finales de abril, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) realizó su segunda entrega de resultados del Censo Población y Vivivenda 2024, relativos a fecundidad, inmigración internacional y migración interna. Los datos mostraron que a 2024, un 56,6% de las mujeres censadas tiene uno o más hijos (2.637.509), dando cuenta de una tendencia a la baja respecto a años anteriores, en concreto, una caída de 14,1 puntos porcentuales en un periodo de 30 años: En 1992, alcanzaba el 70,7%; en 2002, era del 71,7%; y en 2017, era de 65,6%.
El mes pasado, un análisis del Centro de Estudios Públicos (CEP), entregó un nuevo y poco explorado antecedente al debate: el impacto de la menor formación de parejas.
De acuerdo a la Encuesta Bicentenario 2024 realizada por el Centro de Políticas Públicas UC, la estabilidad de la pareja es un factor clave en las decisiones reproductivas. Entre quienes ya son padres, un 30% declara que la falta de una relación estable es una de las principales razones para no tener más hijos. «Este dato resulta especialmente significativo considerando que ya un 64% de esas personas afirma que no tendría más hijos porque ya tuvo todos los que deseaba tener», consignó el estudio.
Ahora, un nuevo documento, elaborado por IdeaPaís, que busca poner en relevancia lo que califican como la «paradoja» que enfrenta Chile. «Con niveles de fecundidad entre los más bajos de América Latina y del mundo, el tema sigue subrepresentado en el debate público. A nivel internacional, la baja fecundidad suele discutirse bajo marcos parciales —económicos, familiares o culturales— que rara vez ofrecen una mirada integral.
En Chile, el rezago es mayor: cuando la discusión aparece, tiende a replicar esos enfoques fragmentados y omite el cuadro completo que estructura las decisiones familiares», señalan. El estudio, además, enfatiza en que la crisis de natalidad que enfrenta Chile no sólo es consecuencia de restricciones económicas o decisiones individuales aisladas, sino la manifestación de un cambio estructural «donde pesan transformaciones culturales e institucionales de larga data».
Asimismo, pone el acento en abordar este tema de manera multicausal y estructural, pues advierte que «si las estrategias se enfocan únicamente en aliviar costos materiales o laborales, sin modificar normas, incentivos e instituciones que enmarcan las decisiones familiares, su capacidad de revertir o atenuar la tendencia será limitada».
De acuerdo a los datos que recoge el estudio, la baja fecundidad es un fenómeno mundial, pero lo distintivo en Chile es la velocidad con que aquello ocurrió. Ese rasgo (ver tabla) obliga a ir más allá del promedio global y regional y a preguntar por qué aquí el descenso fue tan rápido.
«La experiencia comparada muestra que cuando la modernización económica avanza más rápido que la adaptación institucional y cultural, la fecundidad tiende a caer con mayor fuerza. Chile encarna ese desajuste: grandes avances en poco tiempo, con apoyos al cuidado, corresponsabilidad y arreglos laborales que evolucionaron más lento que las nuevas aspiraciones familiares», precisa el estudio. Asimismo, remarcan que comprender esta dinámica exige abandonar miradas monocausales y reconocer la interacción de factores económicos, culturales e institucionales. Así, explican que las causas estructurales, corresponden a transformaciones de largo plazo —económicas, sociales, culturales y tecnológicas— que han alterado el entorno en el cual las familias toman sus decisiones reproductivas. «Estas dinámicas operan de forma gradual, a lo largo de generaciones, modificando tanto las condiciones materiales como los marcos culturales y de incentivos para la formación familiar», detallan. Entre los factores más relevantes que señala la literatura se encuentran: la modernización económica y la urbanización, acompañadas de la caída de la mortalidad; la expansión de la educación, especialmente femenina, y la acumulación de capital humano; y las transformaciones culturales en torno a las aspiraciones y roles de género. A continuación, desarrollamos cada uno de estos procesos y su relación con la trayectoria de la fecundidad en Chile.
El estudio recoge que primer impulso de la transición demográfica provino de la caída sostenida de la mortalidad, en particular la infantil. «A medida que más niños sobrevivían, desapareció la necesidad de tener familias numerosas como estrategia de reemplazo, lo que abrió el camino a una reducción paulatina de la fecundidad (Lee, 2002). Aunque hubo excepciones —como en Estados Unidos, donde la fertilidad comenzó a caer antes que la mortalidad—, en el largo plazo todas las sociedades que transitaron hacia baja natalidad registraron previamente mejoras sustanciales en la supervivencia infantil (Guinnane, 2011)», cita el documento.
A escala global, existe entonces una coevolución: tanto la mortalidad infantil como la tasa global de fecundidad disminuyen de forma sostenida desde 1950, y esta última se aproxima al nivel de reemplazo.
Por cierto, otro factor relevante en este cambio estructural es la expansión de la educación femenina. «Desde la economía, el vínculo se entiende por el costo de oportunidad: más educación eleva el potencial salarial femenino y encarece el tiempo fuera del mercado laboral», subraya el documento.
De hecho, destaca que, al aumentar el ingreso y educación, las familias eligen menos hijos, pero con mayor inversión por cada uno, «y la evidencia reciente respalda parcialmente este patrón: más educación materna se asocia a mejor resultados en salud y aprendizajes de los hijos, y a menor fecundidad».
El documento también aborda los llamados «mecanismos de transmisión», es decir, los canales inmediatos — económicos, laborales, institucionales y culturales— mediante los cuales esos cambios de largo plazo inciden en las decisiones reproductivas Son, en la práctica, los conductos causales que conectan transformaciones sociales con comportamientos familiares.
El documento también aborda los llamados «mecanismos de transmisión», es decir, los canales inmediatos — económicos, laborales, institucionales y culturales— mediante los cuales esos cambios de largo plazo inciden en las decisiones reproductivas Son, en la práctica, los conductos causales que conectan transformaciones sociales con comportamientos familiares.
«Identificarlos es clave para la política pública: a diferencia de las causas estructurales —más lentos de mover—, estos mecanismos ofrecen márgenes de acción más concretos: reducir el costo de la crianza, mejorar la conciliación trabajo-familia, ampliar las redes de apoyo y promover mayor corresponsabilidad al interior del hogar», señala el texto.
La caída en las tasas de natalidad, junto con el envejecimiento poblacional, está reconfigurando la estructura demográfica de los países. «Este proceso afecta no solo la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, sino también el crecimiento económico, el ahorro, la productividad y, en última instancia, las normas sociales y estructuras de incentivos que influyen en la vida familiar», señala el informe.
En el caso de Chile, advierte el texto, las proyecciones son especialmente desafiantes, incluyendo algunas que estiman que hacia 2035 la contribución del trabajo al PIB será negativa, con pérdidas de hasta 0,8 puntos porcentuales anuales hacia fines de siglo. Sin medidas correctivas, la menor disponibilidad de trabajadores limitará el crecimiento y podría implicar retrocesos en el ingreso por habitante. Para evitarlo, se requieren políticas públicas coordinadas en capital humano, I+D, participación laboral femenina, edad de retiro, política de cuidados e integración migratoria.
El texto también considera cómo las políticas públicas deben hacerse cargo de esta realidad. Eso sí, advierten que cualquier estrategia debe partir de un diagnóstico que reconozca la naturaleza estructural y multifactorial del fenómeno.
Se distinguen dos grandes líneas de acción: «las políticas pronatalidad, orientadas a revertir o atenuar la tendencia demográfica mediante mejores condiciones para formar y ampliar familias, y las políticas de adaptación, dirigidas a adecuar la institucionalidad y los servicios públicos a una sociedad con menos nacimientos y mayor envejecimiento».
«En Chile, los beneficios vigentes —como el Subsidio Único Familiar, la Asignación Familiar, el Bono por Hijo o los programas habitacionales focalizados— están orientados principalmente a mitigar la vulnerabilidad social, pero no responden a los factores estructurales que desincentivan la natalidad: conciliación trabajo-familia, la corresponsabilidad en el hogar y la penalización laboral a la maternidad», destaca el documento.
Advierten que «el cuidado infantil es, en definitiva, un nudo crítico de la crisis de natalidad en Chile
La natalidad debe asumirse como un bien público, con respuestas que articulen al Estado, al sector privado y a la sociedad civil».
Fuente: Emol.com